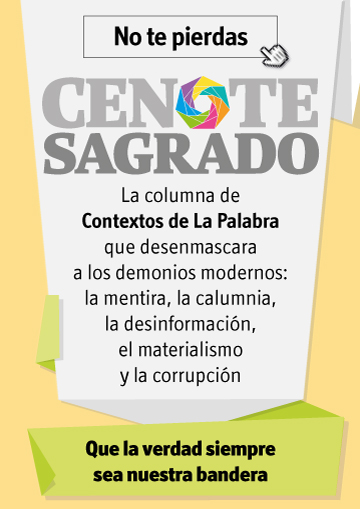A las 12:06 horas del miércoles 13 de marzo de 2013, hora de México, salió humo blanco de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina; el repique de campanas en la Plaza de San Pedro confirmó el signo de la nube: habemus papam. El cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio se convirtió desde ese momento en el Papa número 266, el primer americano, el primer jesuita en la historia del papado. Fue nominado en el tercer escrutinio en el segundo día del cónclave.
TAMBIÉN: Hacia el séptimo año de pontificado de Jorge Mario Bergoglio
Seis días después, el martes 19 de marzo, el día de San José, decidió dar inicio a su pontificado.
¿Qué ocurrió ese día?
Hubo una intensa alegría popular y también profundo silencio de oración en la ceremonia del inicio del pontificado del Papa Francisco.
Concelebraron con él 180 personas, entre ellos todos los cardenales del Colegio Cardenalicio presentes en Roma, los patriarcas y arzobispos orientales no cardenales, el secretario del Colegio de Cardenales y dos sacerdotes españoles; asimismo, el superior de los Franciscanos José Rodríguez Carballo y el Prepósito general de la Compañía de Jesús, su exjefe Adolfo Nicolás Pachón S.J.
Antes del servicio religioso, el nuevo Papa argentino rompió los rígidos esquemas del Vaticano al usar un jeep descubierto —no el papamóvil blindado acostumbrado— y recorrer durante casi 30 minutos la Plaza de San Pedro. Incluso bajó del auto para saludar con un beso a un hombre cuadripléjico ante la emoción de más casi 200 mil fieles presentes.
El cuerpo de la Gendarmería del Vaticano, encabezado por Domenico Giani esperaban el hecho, sin embargo, estaban muy inquietos, ya que el fantasma de mayo de 1981 cuando atentaron contra Juan Pablo II no ha sido exorcizado.
Tras finalizar el recorrido, el Papa inició una procesión junto a los patriarcas católicos de rito oriental y descendió adonde se encuentra la tumba de San Pedro; allí se encontraban el anillo del pescador y el palio de lana, símbolos del poder pontificio.
El anillo y el palio fueron llevados a la plaza en procesión, cantando las letanías del Laudes Regiae a cargo del coro de la Capilla Sixtina y del Instituto de Música Sacra vaticano.
El decano del colegio de cardenales, monseñor Ángelo Sodano, puso en el dedo anular derecho del nuevo Papa el hoy austero anillo de pescador y el palio le fue colocado en torno al cuello por el cardenal protodiácono Jean-Louis Taurán.
Enseguida, seis cardenales, en nombre de los 207 que integran el Colegio, hicieron acto especial de obediencia al nuevo pontífice. En esta ocasión fueron: Giovanni Battista Re y Tarcisio Bertone de la orden de los obispos; Joachim Meisner y Jozef Tonko de la orden de los presbíteros, así como Renato Raffaele Martino y Francesco Marchisano de la orden de los diáconos.
En la Plaza estuvieron representantes de 132 países, entre ellos 32 jefes de Estado —uno de ellos fue el presidente Enrique Peña Nieto—, 6 reyes, 3 príncipes, 11 jefes de Gobierno. (a Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México se le dispuso un lugar para los invitados especiales del cuerpo diplomático).
Y como “nadie fue invitado sino cada quien se invito”, hubo también gente indeseable como el dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe, quien estuvo sentado a pocos metros de Angela Merkel y Joe Biden. Mugabe es un ferviente católico y tiene prohibido viajar a los países miembros de la Unión Europea, a excepción del Vaticano que es un estado soberano y no pertenece al bloque europeo.
Se destacó la presencia del Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I —considerado el sucesor de “Andrés el apóstol”—, un hecho que no ocurría desde hace mil años, desde el Gran Cisma de Oriente en 1054.
También había en la plaza delegaciones judía, musulmana, budista y de otras denominaciones.
Las primeras palabras de Francisco fueron para agradecer su presencia y dirigió un saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales y al cuerpo diplomático.
El gran ausente fue el Benedicto XVI, el papa emérito quien siguió la ceremonia por televisión desde la residencia de Castelgandolfo.
La homilía del papa Francisco pronunciada en la solemne apertura de su ministerio petrino en la plaza de San Pedro, ante cerca de 200 mil fieles congregados.
Aquí el primer mensaje papal
Queridos hermanos y hermanas:
Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del ministerio petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal. Es una coincidencia muy rica de significado y es también el onomástico de mi venerado predecesor. Le estamos cercanos con la oración, llena de afecto y gratitud.
Saludo con afecto a los hermanos cardenales y obispos, a los presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos.
Agradezco por su presencia a los representantes de las otras Iglesias y comunidades eclesiales, así como a los representantes de la comunidad judía y otras comunidades religiosas.
Dirijo un cordial saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de tantos países del mundo y al cuerpo diplomático.
Hemos escuchado en el Evangelio que «José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer» (Mt 1,24). En estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custodios. ¿Custodio de quién? De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo II: «Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo» (Exhort. ap. Redemptoris Custos, 1).
¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto; en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el Templo; y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús.
¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no tanto al propio; y eso es lo que Dios le pidió a David, como hemos escuchado en la primera Lectura: Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio; y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, con disponibilidad, con prontitud; pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, salvaguardar la creación.
Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos.
Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres.
Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios.
Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen «Herodes» que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro.
Pero para «custodiar» también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.
Y aquí añado entonces una ulterior anotación: el preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura.
En los Evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura.
Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que comporta también un poder.
Ciertamente, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más pequeños; eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe custodiar.
En la segunda Lectura, San Pablo habla de Abraham, que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza» (Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, contra toda esperanza. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ternura y de amor; es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la esperanza. Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, como Abraham, como san José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre la roca que es Dios.
Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un servicio que el Obispo de Roma está llamado a desempeñar, pero al que todos estamos llamados, para hacer brillar la estrella de la esperanza: protejamos con amor lo que Dios nos ha dado.
Imploro la intercesión de la Virgen María, de San José, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de San Francisco para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio y a todos vosotros os digo: orad por mí.
Amén
Francisco